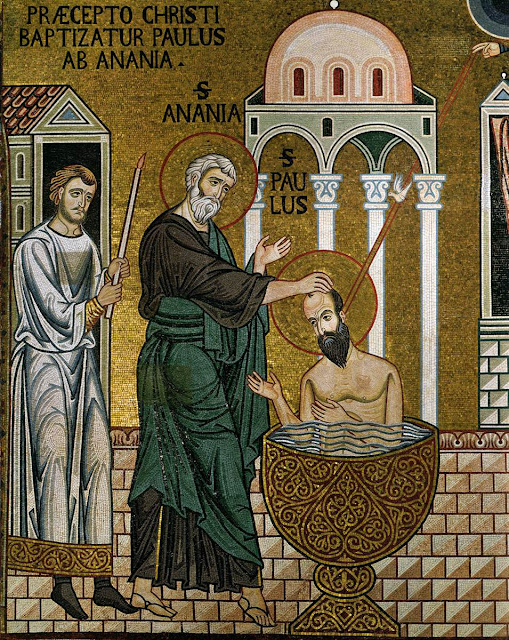El Beato Urbano II (1040-1099) es, indudablemente, uno de los papas más insignes de la Edad Media, cuyo mérito principal consiste, aparte de la santidad de su vida, en haber hecho progresar notablemente y llevado adelante la reforma eclesiástica, ampliamente emprendida por San Gregorio VII (1073-1085). El resultado brillante de sus esfuerzos aparece bien de manifiesto en los grandes sínodos de Piacenza y de Clermont, de 1095, y en la primera Cruzada, iniciada en este último concilio (1095-1099).
Nacido de una familia noble en la diócesis de Soissons, en 1040, llamábase Eudes u Otón; tuvo por maestro en Reims al fundador de los cartujos, San Bruno: fue allí mismo canónigo, y el año 1073 entró en el monasterio de Cluny, donde se apropió plenamente el espíritu de la reforma cluniacense, entonces en su apogeo. De esta manera se modeló su carácter suave y humilde, pero al mismo tiempo entusiasta y emprendedor. Por esto llegó fácilmente a la convicción de que el espíritu de la reforma cluniacense, que iba penetrando en todos los sectores de la Iglesia, era el destinado por Dios para realizar la transformación a que aspiraban los hombres de más elevado criterio eclesiástico. Por esto, ya desde el principio de la gran campaña reformadora emprendida por Gregorio VII, Otón fue uno de sus más decididos partidarios.
Estaba entonces al frente de la abadía de Cluny el gran reformador San Hugón, a cuya propuesta Gregorio VII elevó en 1078 al monje Otón al obispado de Ostia. Bien pronto pudo éste dar claras pruebas de sus extraordinarias cualidades de gobierno, pues, enviado por el Papa como legado a Alemania, supo allí defender victoriosamente los derechos de la Iglesia frente a las arbitrariedades del emperador Enrique IV. Al volver de esta legación acababa de morir Gregorio VII.
La situación de la Iglesia era en extremo delicada. Al desaparecer el gran Papa, personificación de la reforma eclesiástica, dejaba tras sí un ejército de hombres eminentes, discípulos o admiradores de sus ideas. Frente a ellos estaban sus adversarios, entre los cuales se hallaban el violento Enrique IV y el antipapa puesto por él, Clemente III. En estas circunstancias fue elegido el Papa Víctor III (1086-1087), antiguo abad de Montecasino, gran amigo de las letras, pero indeciso, reconciliador y poco partidario de las medidas violentas. Pero muerto inesperadamente al año de su pontificado, fue elegido entonces nuestro Otón de Ostia, quien tomó el nombre de Urbano II.
Era, indudablemente, el hombre más a propósito, el hombre providencial en aquellas circunstancias. Dotado de las más eximias virtudes cristianas, era un amante y entusiasta decidido de la reforma eclesiástica, de que ya había dado muestras suficientes. Precisamente por esto su elección fue considerada por todos como el mayor triunfo de las ideas gregorianas, y rápidamente recobraron todo su influjo los elementos partidarios de la reforma eclesiástica. Así lo entendieron también Enrique IV, el antipapa Clemente III y todos los adversarios de la reforma, los cuales se aprestaron a la lucha más encarnizada.
Ya desde el principio quiso el nuevo Papa dar muestras inequívocas de su verdadera posición. En diferentes cartas, dirigidas a los obispos alemanes y franceses, escritas en los primeros meses de su pontificado, expresó claramente su decisión de renovar en todos los frentes la campaña de reforma gregoriana. Así lo manifestó en el concilio Romano de la cuaresma de 1089, y, sobre todo, así lo proclamó en el concilio de Melfi, de septiembre del mismo año, en el que se renovaron las disposiciones contra la simonía, contra el concubinato y contra la investidura laica, y que constituye el programa que Urbano II se proponía realizar en su gobierno.
Mas, por otra parte, con su carácter más flexible y diplomático con su espíritu de longanimidad y mansedumbre, siguió un camino diverso del que se había seguido anteriormente, y con él obtuvo mejores resultados. Inflexible en los principios y genuino representante de la reforma gregoriana, sabía acomodarse a las circunstancias, procurando sacar de ellas el mayor partido posible. Símbolo de su modo de proceder son Felipe I de Francia, vicioso y afeminado, pero hombre en el fondo de buena voluntad, y Enrique IV de Alemania, bien conocido por sus veleidades y mala fe. Del primero procuró sacar lo que pudo con concesiones y paternales amonestaciones. Con el segundo ni siquiera lo intentó, manteniendo frente a él los principios de reforma y alentando siempre a los partidarios de la misma.
Con clara visión sobre la necesidad de intensificar el ambiente general de reforma fomentó e impulsó los trabajos de los apologistas. Movidos por este impulso pontificio, muchos y acreditados escritores lanzaron al público importantes obras, que contribuyeron eficazmente a que ganaran terreno y se afianzaran las ideas de reforma. Así Gebhardo de Salzburgo compuso una carta, dirigida a Hermann de Metz, típico representante de la oposición a la reforma, en la que defiende con valiente argumentación la justicia del Papa. Bernardo de Constanza dirigió a Enrique IV un tratado, en el que establece como base la expresión de San Mateo (18, 17): “El que rehusa escuchar a la Iglesia sea para ti como un pagano y un publicano”; y poco después publicó una verdadera apologética de la reforma. Otro escritor insigne, Anselmo de Lucca, redactó una obra contra Guiberto, es decir, el antipapa Clemente III. Indudablemente este movimiento literario, impulsado por Urbano II, fue un arma poderosa y eficaz para la realización de la reforma.
Así, pues, mientras con prudentes concesiones y convenios ventajosos para la Iglesia Urbano II logró robustecer su influjo en Francia, España, Inglaterra y otros territorios, en Alemania siguió la lucha abierta y decidida con Enrique IV. En Francia mantuvo con energía la santidad del matrimonio cristiano frente al divorcio realizado por el rey al separarse de la reina Berta, llegando en 1094 a excomulgarlo; mas, por otra parte, en la cuestión de la investidura laica, por la que los príncipes defendían su derecho de nombramiento de los obispos, llegó a un acuerdo, que fue luego la base de la solución final y definitiva: el rey renunciaba a la investidura con anillo y báculo, dejando a los eclesiásticos la elección canónica; pero se reservaba la aprobación de la elección, que iba acompañada de la investidura de las insignias temporales. También en Inglaterra tuvo que mantenerse enérgico Urbano II frente al rey Guillermo, quien, a la muerte de Lanfranco, no quería reconocer ni a Urbano II ni al antipapa Clemente III; pero al fin se llegó a una especie de reconciliación.
El resultado fue un robustecimiento extraordinario del prestigio pontificio y de la reforma eclesiástica por él defendida. El espíritu religioso aumentaba en todas partes. Los cluniacenses se hallaban en el apogeo de su influjo y por su medio la reforma penetraba en todos los medios sociales. El estado eclesiástico iba ganando extraordinariamente, por lo cual se formaban en muchas ciudades grupos de canónigos regulares, de los cuales el mejor exponente fueron los premonstratenses, fundados poco después.
Es cierto que, durante casi todo su pontificado, Urbano II se vio obligado a vivir fuera de Roma, pues Enrique IV mantenía allí al antipapa Clemente III. Pero, esto no obstante, desplegó una actividad extraordinaria y fue constantemente ganando terreno. En una serie de sínodos, celebrados en el sur de Italia, renovó las prescripciones reformadoras, proclamadas al principio de su gobierno. Pero donde apareció más claramente el éxito y la significación del pontificado de Urbano II fue en los dos grandes concilios de Piacenza y de Clermont, celebrados en 1095.
En el gran concilio de Piacenza, celebrado en el mes de marzo ante más de cuatro mil clérigos y treinta mil laicos reunidos, proclamó de nuevo los principios fundamentales de reforma. Pero en este concilio presentáronse los embajadores del emperador bizantino, en demanda de socorro frente a la opresión de los cristianos en Oriente. Así, pues, Urbano II trató de mover al mundo occidental a enviar al Oriente el auxilio necesario para defender los Santos Lugares. Fue el principio de las Cruzadas; mas, como se trataba de un asunto de tanta trascendencia, se determinó dar la respuesta definitiva en otro concilio, que se celebraría en Clermont.
Efectivamente, dedicáronse inmediatamente gran número de predicadores del temple de Pedro de Amiéns, llamado también Pedro el Ermitaño, a predicar la Cruzada en todo el centro de Europa. Urbano II, con su elocuencia extraordinaria y el fervor que le comunicaba su espíritu ardiente y entusiasta, contribuyó eficazmente a mover a gran número de príncipes y caballeros de la más elevada nobleza. El resultado fue el gran concilio de Clermont, de noviembre de 1095, en el que, en presencia de catorce arzobispos, doscientos cincuenta obispos, cuatrocientos abades y un número extraordinario de eclesiásticos, de príncipes y caballeros cristianos, se proclamaron de nuevo los principios de reforma y la Tregua de Dios. Después de esto, a las ardientes palabras que dirigió Urbano II, en las que describió con los más vivos colores la necesidad de prestar auxilio a los cristianos de Oriente y rescatar los Santos Lugares, respondieron todos con el grito de “Dios Lo quiere”, que fue en adelante el santo y seña de los cruzados. De este modo se organizó inmediatamente la primera Cruzada, cuyo principal impulsor fue, indudablemente, el papa Urbano II.
Después de tan gloriosos acontecimientos, mientras Godofredo de Bouillón, Balduino y los demás héroes de la primera Cruzada realizaban tan gloriosa empresa, Urbano II continuaba su intensa actividad reformadora. En las Navidades de 1096 pudo, finalmente, entrar en Roma, donde celebró una gran asamblea o sínodo en Letrán. En enero de 1097 celebró otro importante concilio en Roma; otro de gran trascendencia en Bari, en octubre de 1088; pero el de más significación de estos últimos años fue el de la Pascua, celebrado en Roma en 1099, donde, en presencia de ciento cincuenta obispos, proclamó de nuevo los principios de reforma y la prohibición de la investidura laica.
Poco después, en julio del mismo año 1099, moría el santo papa Urbano II, sin conocer todavía la noticia del gran triunfo final de la primera Cruzada, con la toma de Jerusalén, ocurrida quince días antes.
En realidad, el Beato Urbano II fue digno sucesor en la Sede Pontificia de San Gregorio VII y digno representante de los intereses de la Iglesia en la campaña iniciada de la más completa renovación eclesiástica. En ella tuvo más éxito que su predecesor, logrando transformar en franco triunfo y en resultados positivos la labor iniciada por sus predecesores. Esta impresión de avance y de triunfo aparece plenamente confirmada y enaltecida con el principio de una de las más sublimes epopeyas de la Iglesia y de la Edad Media cristiana, que son las Cruzadas, y con el éxito final de la primera, que es la conquista de Tierra Santa y la formación del reino de Jerusalén con que termina este glorioso pontificado. Por eso la memoria de Urbano II va inseparablemente unida a la primera Cruzada, la única plenamente victoriosa.
BERNARDINO LLORCA SJ. Año Cristiano, tomo III, Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1966.
ORACIÓN
Oh Señor Jesucristo, que honraste abundantemente al bienaventurado pontífice Urbano por su lucha a favor de la libertad de tu Iglesia, y le fortaleciste con la virtud de tu Cruz para redimir de la potestad de los infieles los monumentos de tu vida mortal y Pasión, concédenos por su intercesión, que luchando contra los enemigos de nuestras almas, merezcamos recibir la eterna gloria de los valientes. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.